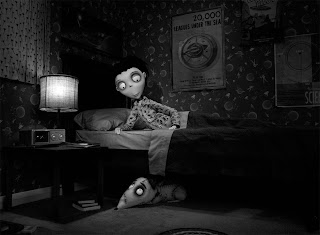Han pasado cuatro semanas desde su
estreno comercial, así que la distancia me permite hablar de ella con más
libertad. Hay que vencer los prejuicios para disfrutar la reelaboración de RoboCop
(José Padilha, 2014). Expresé
previamente mis preocupaciones, pero afortunadamente el resultado rebasó mis
expectativas. Me encontré ante un remake
que disfruté enormemente y se ajusta a lo que comenté ayer. Sobre todo respeta
elementos que distinguieron a su versión original, dirigida por el holandés Paul Verhoeven en 1987. Hice en su
momento una verdadera súplica a los Reyes Magos: “lo que más deseo es que el
espíritu crítico de su primera versión prevalezca: la violencia que sobrepasa
las capacidades gubernamentales para enfrentarla, la privatización de las
instituciones policíacas, la codicia empresarial, los límites de los avances
científicos, el poder de los medios de comunicación, la cosificación del
individuo, la pérdida de la identidad y, sobre todo, el triunfo de la condición
humana”.
En el año 2028, la Policía del Mundo (el
gobierno de Estados Unidos) impone la paz con ayuda de la poco escrupulosa OmniCorp,
una transnacional que provee a su ejército de la más impresionante tecnología armamentística
(incluido el monstruoso y brutal ED-209). No puede hacer esto en su
propia casa pese al apoyo de políticos y del incendiario Patrick Novak (Samuel L. Jackson), conductor de un
popular programa de “serio periodismo de investigación”. El propietario del
conglomerado Raymond Sellars (Michael
Keaton), una suerte de Steve Jobs,
identifica la tecnofobia de la opinión pública de su país y decide colocar a un
humano dentro de sus máquinas. Entra en escena Alex Murphy (Joel Kinnaman), amoroso esposo y padre
de familia quien ostenta ahora un grado de Detective y presta sus servicios en
el muy corrupto Departamento de Policía de Detroit. Tras un atentado casi
fatal, con ayuda del genio Dr. Dennett Norton (Gary Oldman) e instigado por Sellars,
ingresa a un programa que cambiará su vida –o no vida- y lo convertirá en un
instrumento supremo de justicia. Uno “pintado de negro”, como resuelve su
creador.
Todo está ahí, insisto. Incluso el ruido
se los servomotores del héroe y el retumbar del piso cuando camina (a pesar de
su diseño aerodinámico). El guión de Joshua
Zetumer se permite realizar adiciones notables, como la que tiene que ver
con la tecnología de las prótesis ortopédicas en la era del corredor con
piernas de titanio –y presunto homicida- Oscar
Pistorius. O qué decir del poco amable estratega de combate Rick
Mattox (Jackie Earle Haley),
entrenador y enemigo de nuestro héroe mecánico. Y ese remate con “I fought the
law and the law won”, la pegajosa canción del grupo de punk británico The Clash. En lo personal adoré la
puesta en escena, con una muy buena fotografía del brasileño Lula Carvalho, que por momentos se
acerca al documental, y los deslumbrantes efectos visuales de Legacy Effects, que dan una nueva
dimensión a la tragedia de Murphy.
Al final, lo más importante para sus
distribuidores la Metro-Goldwyn-Mayer
y Columbia Pictures: trae con vigor
a una redituable creación a un nuevo público y abre las puertas al renacimiento
de una franquicia. Y no podemos culparlos. El cine de nuestros días es una
forma de entretenimiento –a veces de arte-, pero sobre todo un negocio
millonario. Esto hace evidente que los nuevos días de RoboCop apenas comienzan.


.jpg)











.jpg)