El sábado pasado, en la trigésima quinta
emisión de la fiesta de los libros y la imaginación que se celebra tradicionalmente
en el Palacio de Minería, recinto brillante
de mi Universidad Nacional, tuve el honor de acompañar a Alberto Cué, Bernardo
Esquinca y Rafael Aviña en la
presentación de su nuevo libro Orson Welles en Acapulco y el misterio de la
Dalia Negra, un texto que converge tres veces –desde su título- en la
mutilación: de la obra del cineasta, el lugar paradisíaco y la víctima a los que
hace referencia. Este es el texto que preparé para la ocasión.
--
Horrible
inmortalidad
(Texto para la presentación de “Orson
Welles en Acapulco”)
Roberto Coria
El cuerpo sin vida de la joven aspirante
a actriz Elizabeth Short, bautizada
por los medios de comunicación de su tiempo y conocida por la posteridad como
la Dalia Negra, fue descubierto la
mañana del 15 de enero de 1947 en un lote baldío en la intersección de las
avenidas South Norton, Coliseo y Oeste 39, distrito de Leimert Park, en Los
Ángeles, California. Si su cadáver no hubiera sido dispuesto de una forma tan
brutal, posiblemente su caso no habría trascendido en la Historia del Crimen:
desnuda, eviscerada y desangrada, partida en dos por la cintura, mutilada
facialmente para simular una grotesca sonrisa. Omito deliberadamente más
detalles. Éstos sólo nos envilecen como especie. La imagen perturbó la opinión
pública de su época e incendió la imaginación de una innumerable cantidad de
personas. Sobra decir que su asesino –o asesinos- nunca fue identificado.
Este es precisamente el punto del que
parte el comunicador y crítico de cine Rafael
Aviña en Orson Welles en Acapulco y el misterio de la Dalia Negra
(CONACULTA, 2013), un libro inclasificable que transita con gracia entre el
periodismo de investigación, la llamada non
fiction novel, el ensayo, el guión cinematográfico y la biografía. Todo en
su conjunto trata de dar solución al enigma, una teoría tan válida por los
hallazgos que realiza el autor y van más allá de la mera coincidencia. Todos
nos remiten a una de las más prestigiadas figuras del Séptimo Arte: Orson
Welles, ese genio que en 1941 pasó a la historia por escribir, dirigir y
protagonizar El ciudadano Kane, una
joya indispensable para todo amante del cine.
Aviña, como el ficticio reportero Jerry Thompson (William Alland) que
trata de descubrir el significado de las últimas palabras del magnate de los
medios de comunicación Charles Foster
Kane (Welles), escarba en el tiempo y nos traslada a un lugar inmediato y
vinculado al crimen que a primera vista nos parecería improbable: el
paradisíaco puerto de Acapulco de finales
de los años cuarenta, un lugar belleza incomparable. Hace un vivo retrato de su
historia –a través de una profusión de publicaciones y testimonios-, su gente, sus grandes carencias, los afanes de los
políticos por convertirlo en un punto obligado del turismo y la industria
cinematográfica extranjera y nacional. Rafael no pierde a oportunidad de
expresar su amor por el sitio, mismo que lo une irremediablemente con su
querido Germán Genaro Cipriano Gómez
Valdés Castillo, el mítico Tin Tán, que hizo de Acapulco su segundo hogar,
recorrió sus aguas a bordo de sus Tintaventos
y realizó ahí en 1969 –escrita, dirigida y estelarizada por él- una de sus últimas
películas, El capitán Mantarraya.
Rafael también nos presenta un viaje
tras la filmación de una de las cintas más recordadas de Welles, espécimen
fundamental del llamado Cine Noir
–sobre el que nos da una verdadera cátedra en su doceavo capítulo: La dama de Shanghai (1947), escrita,
dirigida y protagonizada por él y su entonces esposa Rita Hayworth. Precisamente su relación intermitente y
contradictoria nos permite formarnos una imagen de Welles, el hombre: un
individuo fuerte y corpulento que rebasaba los 1.85 metros de estatura,
violento, irascible, misógino, taurópata, con un bajo umbral de tolerancia a la
frustración, megalómano e increíblemente creativo. Aviña no lo señala
gratuitamente como un sospechoso potencial. Estuvo en la mira del Departamento
de Policía de la Ciudad de los Ángeles y del escrutinio de numerosas
investigaciones como la de Mary Pacios,
amiga entrañable de la infancia de Short que ha emprendido una cruzada por
vindicar su imagen. ¿Welles pudo encontrarse tras el asesinato de la Dalia? Esa
es una teoría más, tan probable como las muchas otras que a lo largo de los
años se han producido. Si quieren corroborarlo, deberán comprar el libro.
Sólo me resta invitarlos a conocer el
texto y agradecer a Rafael Aviña por esta carta de amor al cine, a uno de sus lugares
extraordinarios y a la búsqueda de la verdad para dignificar a una trágica
figura en un país y una época donde nuevas Dalias aparecen todos los días.
Finalizo mi participación dedicándola a
la memoria de Elizabeth Short, como hizo Rafael en el principio de su libro. No
imagino qué pasaba por su mente los días previos a ese fatídico 15 de enero de
1947. Sólo imaginarlo resume la esencia del horror y puede provocarnos las
peores pesadillas. Sin embargo sus sueños –aunque no como los esperaba- se
volvieron realidad. Cito a Aviña: “La figura bellísima de La Dalia Negra se
mantiene incorruptible en el deseo, la fantasía y el tiempo. Su cuerpo, exánime
y profanado, se convirtió en un cadáver exquisito en toda la extensión de la
palabra, y su hermoso rostro, fascinante y perturbador, no supo jamás de los
estragos de la vejez. El hecho relevante es que la Dalia no pudo rehuir a su
destino. Si Elizabeth Short no hubiera sido sacrificada, hoy en día sería una
respetable anciana de ochenta y nueve años”.











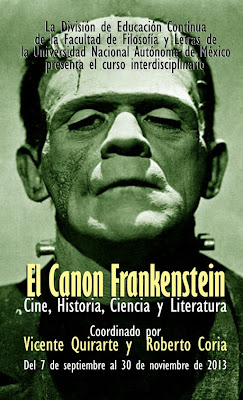





.jpg)





