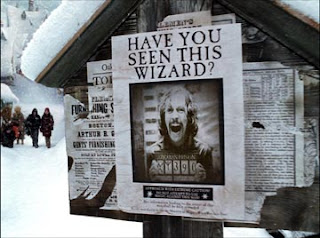Las últimas semanas que he platicado con
distinguidos amigos, cinéfilos irredentos, sobre las expectativas que les
causaba el regreso de Godzilla a la pantalla grande, confirmé
algo que presentía: la emoción que siento es un asunto generacional. Mis
interlocutores –el más viejo de ellos no rebasa los 30 años de edad- no
conocieron como yo al coloso verde, que me deslumbraba en aquellas sesiones
televisivas matinales de mi infancia. No son tan cercanos a él. No lo vieron en
esas matinés de películas de los nipones Estudios
Toho, ni en la emblemática cinta de 1954 de Ishirō Honda. La referencia más inmediata para ellos es la versión
estadounidense que Roland Emmerich
dirigió en 1998. Y a pesar que a la distancia puedo reconocerle algunos méritos,
el resultado no fue el más afortunado. Fue incapaz de acarrearle nuevos y
devotos aficionados al monstruo. En mi caso concreto, me pregunto si ese
encanto era producido por tratarse de una época más sencilla e ingenua, donde
la magia se conseguía gracias a un hombre disfrazado en un incómodo traje de
látex, avanzando con dificultad y destruyendo los edificios de una burda ciudad
en miniatura. Y aunque ahora me encuentro con la versión más realista de ese
cuadro, con una impresionante puesta en escena, con los más notables avances
técnicos del séptimo arte, por alguna razón no logro trasladarme a mi tierna niñez.
¿Es una forma de resistencia a lo nuevo? ¿O simplemente Godzilla funciona mejor en el esquema en que lo conocí?
Este es quizá el principal obstáculo de
este nuevo esfuerzo, dirigido por el británico Gareth Edwards, responsable de Monstruos, zona infectada (2010),
antecedente que lo califica para la labor. Más que una estricta reelaboración –remake-,
el Godzilla de 2014 es el intento de
reiniciar una popular franquicia y presentarla a las nuevas audiencias, las de
la era del Internet y los teléfonos inteligentes. El guión de Max Borenstein –en el que realmente
intervinieron más manos- fue escrito bajo la mirada vigilante de los estudios Toho.
Remonta los orígenes del monstruo a las pruebas nucleares tan populares en los
años cincuenta, reforzando la gran metáfora de éste como una fuerza imparable
de la naturaleza y cimentándolo como un hijo distinguido de la Era del Átomo. La
historia tiene el tino de comenzar en Japón, donde Joe Brody (Bryan Cranston) es supervisor de la
planta de energía nuclear de Janjira, cerca de Tokio. Ahí ocurre el primer
aviso de una serie de eventos desafortunados. 15 años después, el vástago de Brody (Aaron Taylor-Johnson) es un soldado del Ejército de Estados Unidos,
especialista en el manejo de artefactos peligrosos, y se involucra contra su
voluntad en el combate a una amenaza que pone en peligro no sólo a su bella
esposa Elle (Elizabeth Olsen) y a su hijito Sam (Carson Bolde), sino a la
civilización como la conocemos. Pronto la Policía del Mundo, la benévola
milicia gringa, advierte que se trata de un MUTO (Organismo Terrestre
Masivo No Identificado, por sus siglas en inglés), y toma todas las medidas
para contenerlo. Aunque como, frente a un desastre natural, poco tienen que
hacer.
La película, con una poderosa partitura
de Alexandre Desplat y una sobria fotografía
de Seamus McGarvey –que en muchos
momentos recuerda a Pacific Rim (Guillermo
del Toro, 2013)-, no prescinde de guiños al conocedor, desde esa etiqueta
en el contenedor en el hogar abandonado de los Brody o el sensacional seguimiento de los medios de comunicación
televisivos. Lo curioso es que, como ahí se concluye, la película no retrata al
Godzilla de su primera época, al que
gustaba destruir todo a su paso. Lo revela más bien como un salvador encargado
de restituir el balance –aunque no es otra cosa que un macho alfa-. Como un
héroe. Lo hace políticamente correcto para soportar en sus hombros el peso de
futuras secuelas.
Sobre el aspecto de Godzilla no polemizaré –es cierto que su estatura, complexión y
estridencia han cambiado en sus sesenta años de vida-. Simplemente diré que se encuentra
perfectamente a la altura de mis recuerdos. Su rugido, majestuoso e imponente,
evoca sin el menor reproche esos tiempos asombrosos de los que hablaba. Verlo
escupir su halo radioactivo –su “aliento atómico”- a sus enemigos, luego de que
sus vértebras se iluminen de azul, es espectacular. Demuestra que hay lagarto
gigante para rato.


.jpg)